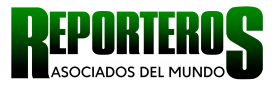Los niños de Colombia

Por Augusto León Restrepo
Mi amigo, el Torero y Abogado Enrique Calvo, leyó mi columna última en Eje 21, «Los niños de Gaza», y al rompis me envió el siguiente comentario: En la ciudad de Cali hay montones de niños en las mismas condiciones. Se debió referir, sin duda alguna, a que en la capital del Valle, como en Colombia entera, a éstas horas del día, mueren niños de hambre y desnutrición. No como fruto de una guerra en la que se utiliza el desabastecimiento alimentario para la población como arma letal, ni como medida de control natal que en un delirante presentimiento, visibiliza a los infantes como posibles vengadores de las vidas segadas de sus progenitores. No. Mueren como víctimas del inútil empeño de un Estado ineficiente y corrompido, el Estado colombiano, que se niega a considerar a los niños, a su salud y atención prioritarias, como imperativo constitucional.
Yo vivo en Bogotá, hace unos treinta y cinco años. Transcurrió mi infancia, hasta los ocho años, en Anserma Caldas, donde nací en una casona esquinera, en el marco de la Plaza Ospina, que era el sitio al que llegaban los campesinos a vender sus productos y los carniceros a expender los solomos, las costillas y los tocinos en puestos entoldados, y los vendedores de forcha y de chicha con sus artesanales barriles, que en más de una ocasión explotaron y pusieron en desbandada a clientes y a los proveedores. Miércoles y sábados era el mercado municipal, abundante y vistoso. Un miércoles de cada mes, se transformaba la plaza en un extenso corral donde se comercializaban mulas y bueyes, vacas preñadas, toretes, caballos, todo lo pecuario, y hasta armadillos o gurres y algunos animales de monte.
Tanto al mercadillo como a las ferias, llegaban, casi sin que se notaran, familias indígenas, provenientes en especial de Mistrató y San Antonio del Chamí, que desde tempranas horas, en el espacio que encontraban, exhibían lo que habían traído en un gran canasto: maíz, fríjoles verdes, chontaduros, madroños, moras silvestres, y algo exótico, que agotaban las señoras principales: la harina de meme. No me pidan que diga que es, porque no sabría de que se trata. Mi recuerdo proustiano es, que, revuelta con azúcar, sabía distinto a todo lo que he probado después. Algunas rústicas figuras en barro y adornos de chaquiras, traían.
Y desde luego, una tropilla de memecitos, memes pequeños, que así llamábamos con afecto a sus criaturas infantiles, desnudas en su integridad, cargadas unas, y otras, con sus pies al suelo, aferrados a las faldas de su madre. Descripciones más detalladas de como eran sus físicos, sus vestimentas, su religiosidad, sus bailes y tradiciones, creo haberlas leído en siluetas que de su físico y de sus costumbres también, han publicado los historiadores caldenses , en sendas investigaciones, Octavio Hernández Jiménez y Alfredo Cardona Tobón. Las indias, con sus pechos descubiertos y sus parejas a medio vestir y que casi por señas, vendían sus artículos.
A las primeras horas de la noche, como llegaban se iban. Lo único diferente era que en sus desplazamientos, trastabillaban, a causa de la ingestión permanente de Bay Rum -especie de champú con alcohol- mezclado con calmarina o con freskola, que les ayudaba, diría uno, a amainar sus hambres y sus tristezas. Todo esto lo miraba yo, en mi infancia, desde el postigo esquinero, curioso y entretenido. No se me olvidarán jamás, las figuras barrigonas de los niños chamíes, ni sus ojos secos, ni sus caritas en las que nunca afloraba una sonrisa. Muy semejantes a los niños de Gaza, setenta y cinco años después, capturados por los lentes y las cámaras fotográficas y televisivas.
Y a los memecitos que veo con su madre en la esquina de mi casa, setenta y cinco años después, cubiertos apenas con una delgada camiseta del Only, en Chapinero, pleno centro de Bogotá, con sus desnudeces al viento y arrumaditos, como en busca del calor del vientre y de los senos maternos. Con el hambre y la desnutrición en agresiva presencia. Como seguro los verá, sin discriminaciones étnicas, Enrique Calvo, el Torero y Abogado en Cali, y nuestros compatriotas en La Guajira, en Leticia, en Quibdó.
En Manizales, Pereira, Armenia, Belalcázar, Santuario, Anserma, a vía de ejemplo, y en el Parque Nacional de Bogotá vemos a mis referentes chamíes, todavía en exhibición de su desamparo, ante la ineficacia de un Estado perverso que ha permitido su desplazamiento y su desarraigo y que con el paso de los años solo les ha permitido hacer parte de la «estética de la miseria» de las urbes, a donde han llegado porque nunca han encontrado lugar sobre la tierra para asentar sus reales. Pero no sigamos, Enrique, porque el coraje se agota y dan ganas de llorar. Gazatíes y chamíes, sus niños, todos son unos. Y sus sufrimientos, claman al cielo.